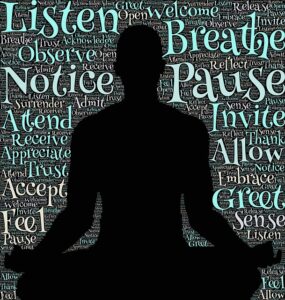La vida pende de un sutil equilibrio entre el agua, la piedra, el espacio y la consciencia. De una suave armonía entre el sonido, la vista, el tacto y la intuición.
Esta mañana me dispongo a ir al molino de agua para transformar trigo y centeno en harina. Me siento contento de poder ser la continuación de una tradición que se pierde en la comodidad de estos tiempos. La mayor parte de mis vecinos ya no siembra ni recoge su cereal y los pocos que lo hacen ya no necesitan harina para amasar su pan, o prefieren la rapidez de los molinos eléctricos a la lentitud de los métodos de antes.
El abandono del mundo rural y la búsqueda de comodidad y rapidez hace que estas tradiciones que pervivieron largo tiempo y que alimentaron a todos mis ancestros, vayan cayendo en el olvido. Aun así, no deja de sorprenderme cómo cada vez que algún visitante se asoma por la puerta del molino, rememora con nostalgia cómo sus padres o abuelos molían y lo sabrosos que eran esos panes… Incluso los más jóvenes se sienten fascinados e intrigados, por ese artefacto secular, que funciona de forma misteriosa sin electricidad, ni tecnología.
Ir al molino, me produce felicidad, más allá de preservar esta ancestral tradición, pues salir al inicio del día con un saco de cereal, mientras los pájaros cantan y el sol despunta en el horizonte, alegra mi corazón. Llegar y contemplar la hermosa arquitectura de piedra, en donde los mejores canteros dejaron su impronta y que unido a la madera, erige un artefacto tan sutil como rústico, no deja de causarme admiración. Depositar el grano en la moega (tolva) y esperar a que el rumor del agua, que cae en el cubo de piedra, se disponga a trasmutar los granos de cereal que pasan entre el traqueteo de dos inmensas piedras de granito, es uno de los mejores conciertos de música de los que he disfrutado y sigo disfrutando. Tocar la suavidad de la harina, recién salida del molino e inhalar su aroma, deleita mis sentidos y me siento impregnado de vida, tan impregnado como de harina está mi pelo, mi piel y mi ropa cuando termino. Y saborear el delicioso pan obtenido de esta harina, me nutre intensamente porque en este trozo de pan puedo observar la inmensidad de fenómenos que inter-son, en este preciso instante.
Pero moler, no solo es poesía, también implica una inmersión de realidad. Para que el agua llegue al molino es necesario limpiar los canales que se llenan de maleza, cada poco tiempo. Mantener limpio y en condiciones el naciente de agua y la presa que la almacena que luego surte al molino, pues este no es un molino de río, sino de montaña, abastecido por un manantial que es necesario acumular en una presa, que dará la suficiente presión de agua durante una hora, para que el molino funcione. Es necesario reparar y equilibrar las diversas partes del molino, para conseguir que funcione, no de forma correcta, pues eso aquí no existe, pero que por lo menos funcione… Todo ello era un trabajo que se repartía entre una comunidad de al menos diez familias en cada uno de los cinco molinos que se diseminan por la ladera de la montaña y que hoy en día realizamos dos personas. A veces me parece un esfuerzo titánico y la desesperación me lleva a ver lo cómodo y “eficiente” que es pulsar el interruptor del molino eléctrico.
Pero en lo profundo de mí, sé que es el camino que diligentemente quiero continuar, más allá de continuar una tradición, de lo bucólico que resulta, del esfuerzo y frustración que a veces siento. Es una llamada a cultivar el sutil equilibrio de la vida.
Estos días leía el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que calcula que hay 3.600 millones de personas en contextos altamente vulnerables al cambio climático. Alerta de que estamos perdiendo especies con miles de años de historia y poniendo en riesgo nuestros ecosistemas, nuestra seguridad alimentaria y nuestra humanidad. A veces me resultan distantes estos datos, pero hoy moliendo otra vez más, puedo observar la constatación de estos datos y palabras, en el molino de agua.
Cada invierno, venía tal exceso de agua que el propio cauce no daba cuenta de guiar tanta abundancia. Ello permitía moler generosamente el cereal y también permitía conservar no solo el ecosistema a lo largo de la montaña que alimenta este molino, sino la sabiduría y la prosperidad de muchas generaciones que me precedieron. Hoy puedo observar cómo el caudal de agua disminuye tanto, pues cada invierno llueve menos, que hace cada vez más difícil continuar con este legado que nos ha nutrido a nosotros y a muchas especies durante siglos. Me hace tomar consciencia de que aunque tengamos grandes capacidades tecnológicas siempre dependeremos del medio natural. Hoy veo que no solo es un molino, que deja poco a poco de funcionar, sino una situación que me confronta con una realidad que vivimos y que el IPCC hace pública en datos.
Por ello siento que continuar aquí, una vez más, intentando preservar un estilo de vida comunitario, sostenible, de esfuerzo, pero de gran belleza y plenitud es el paso que quiero seguir dando. Cuidar el sutil equilibrio que convierte los granos de cereal, en flor de harina, los “granos” o dificultades que hemos sembrado, en hermosas flores de vida.
Jorge